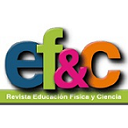 Educación Física y Ciencia, vol. 26, nº 2, e294, abril-junio 2024. ISSN 2314-2561
Educación Física y Ciencia, vol. 26, nº 2, e294, abril-junio 2024. ISSN 2314-2561Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Departamento de Educación Física
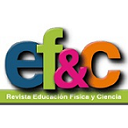 Educación Física y Ciencia, vol. 26, nº 2, e294, abril-junio 2024. ISSN 2314-2561
Educación Física y Ciencia, vol. 26, nº 2, e294, abril-junio 2024. ISSN 2314-2561Artículos
Educación Física y Emociones: la necesidad de un estudio de las emociones experimentadas desde una perspectiva cultural en el campo de las prácticas corporales
Resumen: Este artículo de investigación está enmarcado en el trabajo de campo realizado para producir la tesis de Licenciatura, que se pregunta por los sentidos que los jóvenes les dan a sus prácticas corporales, según sea las perspectivas de las emociones que experimentan. El foco de la investigación está puesto en las emociones experimentadas y como estas se vinculan con los sentidos que se juegan. El objetivo de este artículo es justificar, en el campo de la Educación Física, la necesidad de desarrollar desde una perspectiva cultural, un estudio de las emociones en el campo de las prácticas corporales, para intentar dilucidar su valor educativo. En términos metodológicos se utiliza un enfoque socio antropológico, por lo que se emplean herramientas etnográficas como: entrevistas individuales semi-estructuradas y observaciones de campo, entre otras. Los resultados presentados en este trabajo son provisorios, debido a que la tesis está en proceso de construcción. No obstante, las conclusiones colocadas en este artículo refieren a la mediación de un objeto cultural sobre las emociones experimentadas observadas, basado en un mandato cultural sobre los hombres y su imposibilidad de expresión emocional.
Palabras clave: Emociones, Prácticas Corporales, Educación Física, Los hombres nunca lloran.
Physical Education and emotions: the need for a study of emotions in the field of body practices from a cultural perspective
Abstract: This research article is part of the fieldwork conducted to produce a Bachelor’s thesis that investigates the meaning young people attribute to their body practices, as influenced by the emotions they experience. The research focuses on exploring the emotions experienced and how they are intertwined with the meanings at play. Situated in the field of Physical Education, the objective of this article is to advocate for the necessity of developing a study of emotions within the sphere of body practices from a cultural perspective, in order to elucidate their educational value. Methodologically, a socio-anthropological approach is adopted, employing ethnographic tools such as semi-structured individual interviews and field observations, among others. The results presented in this work are provisional, as the thesis is still in progress. However, the conclusions drawn in this article point to the mediation of a cultural artifact on the observed emotions experienced, grounded in a cultural dictate regarding men and their perceived inability to express emotions.
Keywords: Emotions, Body Practices, Physical Education, Men do not cry.
Educação Física e Emoções: a necessidade de um estudo das emoções vivenciadas a partir de uma perspectiva cultural no campo das práticas corporais
Resumo: Este artigo de investigação enquadra-se num trabalho de campo realizado para a elaboração da dissertação de licenciatura, que questiona os sentidos que os jovens atribuem às suas práticas corporais, em função da perspectiva das emoções que vivenciam. A pesquisa centra-se nas emoções vividas e na forma como estas estão ligadas aos sentidos em jogo. O objetivo deste artigo é justificar, no campo da Educação Física, a necessidade de desenvolver a partir de uma perspectiva cultural, um estudo das emoções no campo das práticas corporais, para tentar elucidar seu valor educativo. Em termos metodológicos, utiliza-se uma abordagem sócio-antropológica, para a qual são utilizados instrumentos etnográficos, tais como: entrevistas individuais semi-estruturadas e observações de campo, entre outros. Os resultados apresentados neste trabalho são provisórios, uma vez que a tese está em construção. No entanto, as conclusões colocadas neste artigo referem-se à mediação de um objeto cultural sobre as emoções vivenciadas observadas, com base em um mandato cultural sobre os homens e sua impossibilidade de expressão emocional.
Palavras-chave: Emoções, Práticas Corporais, Educação Física, Homens nunca choram.
Introducción
La necesidad de estudiar las emociones desde una perspectiva cultural, en el campo de la Educación Física y las prácticas corporales, forma parte de los compromisos no asumidos por el itinerario de la investigación en el área.
Algunos de los argumentos dados en contra de su estudio, giran en torno a la autoridad epistemológica que tiene la psicología en estos temas; su naturaleza irracional (ininteligible), por lo tanto incontrolable; su carácter controvertido que la declaran en oposición a la racionalidad económica (técnica-instrumental) de la modernidad (Rezende y Coelho, 2010; Nobile, 2014). Según Bjerg (2019) el afán del consenso científico en el siglo XX era universalizar o racionalizar las emociones, identificando a la emocionalidad con lo irracional y marginando como objeto primario de análisis.
No obstante, podemos decir que las emociones son un tema, en derredor del cual, muchas de las propuestas educativas con prácticas corporales que desarrollan los profesionales de educación física tienen anclaje empírico, práctico, político, cultural y social.
Las emociones son una dimensión de la vida humana que compartimos con los animales y a la vez se caracterizan por estar impregnadas de cultura. Históricamente, la emoción, fue asociada a la idea de evolución humana, ya que por medio de esta idea se busca explicar la existencia de un equipaje natural que portan los neonatos como instrumento de supervivencia, modo de adaptación al ambiente, reacción ante la incertidumbre, mecanismo de autorregulación, función tónico-postural etc., que posibilitará el desarrollo de la sociedad (en términos biológicos).
Sin embargo, ya en la antigüedad Aristóteles (1999) hablaba en su catálogo del libro II de la retórica por ejemplo de la ira y las circunstancias en la que se produce, destacando tres condiciones distintivas, a saber: en qué situación se encuentran los airados, contra quienes acostumbran encolerizarse y por qué motivos. Afirmaba qué si una de estas tres condiciones no aparecía la ira no se provocaba. También menciona: amistad y odio, miedo y coraje, etc.
Esta idea de estudiar las emociones bajo ciertas condiciones sigue presente en autores clásicos como Elías pero sujetada a procesos más amplios y generales que viven las sociedades. Según Elias (1987) la función que las emociones cumplen en la psiquis del individuo no depende de la naturaleza sino de la historia y de las relaciones sociales. Además, postula a la razón y al autocontrol como dimensión crucial de este proceso. Dicho proceso, está enmarcado en la preocupación moderna de los Estados nacionales por regular los cuerpos, por un lado, y en el contexto de las transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas que vienen aconteciendo, por el otro. Sabemos desde (Elías, 1987) que el proceso de civilización produjo modificaciones en la vida social, un proceso de organización y complejización de la sociedad que tuvo como novedad la creación de los Estados-nación, suponiendo cambios en el modo de experimentar y controlar la experiencia emocional:
La modelación del cuerpo se intensifica buscando un mayor control de los impulsos. Se desarrolla lo que Elias (2011) denominó un autodominio desapasionado. Las coacciones que surgían de la amenaza física van reduciéndose paulatinamente, al tiempo que se fortalecen las formas de la dependencia, bajo la forma de la autoeducación, del self control (Di Napoli y Szapu, 2016, p. 191).
Hay que decir, que una emoción como la ira –siguiendo el ejemplo de Aristóteles- solo se explica en relación con un mundo que contribuye a producirla. Y que su significado no es único ni siempre el mismo y que sus efectos tampoco son predecibles (Abramovski, 2017). Incluso es importante pensar a qué se alude con lo “emocional” para pensar su relevancia. Así, Kaplan (2019) distingue dos usos discursivos sobre las emociones: uno que se monta sobre la lógica de mercado y otro sobre una racionalidad científica. A su vez, “desde el campo académico se alcanza a registrar la existencia de un paradigma reduccionista biologicista que confronta con uno relacional de corte histórico cultural” (p. 2). Desde la primer lógica ciertas habilidades de comunicación se consideran manifestaciones de capital social (Kaplan, 2019). Desde el discurso montado sobre la racionalidad científica se inventó el concepto de inteligencia emocional: ”para aludir a competencias emocionales necesarias para transformarse en un trabajador “sobresaliente” o “estrella”: autoconocimiento emocional o conciencia de uno mismo; autocontrol emocional o autorregulación; automotivación y empatía o reconocimiento de emociones ajenas” (Kaplan, 2019, p. 3). La autora, en línea con los plantos de elías y bourdieu, sostiene una perspectiva relacional con la cultura “En la medida en que las emociones están condicionadas por los contextos sociales no es posible abordarlas si no atendemos la perspectiva relacional de los seres humanos” (p. 3).
Es necesario, para los efectos de este texto, contar que en este período histórico surge una disciplina educativa encargada de gobernar los cuerpos de la población con la tarea social de formar ciudadanos y trabajadores (Aisenstein, 2006; Orbuch, 2018): la Educación Física. Esta, al igual que la sociedad que se formaba, asocia las emociones a la idea darwiniana de la evolución humana y las comprende al igual que a la conducta animal, como parte de un proceso repetitivo, automático, rutinario, sea como mecanismo neurofisiológico, reacción biológica, proceso energético, actitud tónico-postural, etc., que tendría alguna repercusión en la motivación por ciertas actividades. Esto tiene una serie de consecuencias e implicancias en la enseñanza de las prácticas corporales que son desconocidas por los profesores/as del área y por los investigadores afines al campo. Por ejemplo, ¿Cómo tramitamos las emociones que surgen del juego? ¿Qué aspectos hacen a la agresividad en el juego? ¿Qué efectos tiene en el juego la presencia de niveles altos de agresividad? ¿Qué solución damos a la falta de reciprocidad y reconocimiento de las acciones de los otros? ¿Cómo potenciar el juego a partir de la agresividad? ¿Cómo sostener el juego con la agresividad sin que pierda “atractivo” por el juego? En fin, ¿Qué tipo de experiencia emocional ofrece la educación física a través de las prácticas deportivas?
En consecuencia, tal perspectiva (naturalista) cae en la omisión de la discusión por el contenido de las emociones, es decir, en el concierto de lo que se quiere significar, si un conjunto de experiencias universales que viven los humanos por experimentación de situaciones particulares ó, un conjunto de expresiones extraídas del sentido común (alegría, tristeza, etc), transformadas en realidades materiales (operación artificial) localizadas en mecanismos neurológicos y hormonales (Le Breton, 1999) Además, desconoce el contenido empírico y la interpretación de las emociones que hace la sociedad en su conjunto, como las expresa y le asigna diferentes valores, jerarquizándolas. Porqué, en nuestra sociedad, existen emociones deseables y otras no deseables, etc.
De modo que, la perspectiva naturalista de las emociones queda desactualizada con las transformaciones que se dieron a partir de este hecho, ya que el interés político de ajustar las emociones a los espacios sociales de aquel entonces con el objeto de disciplinar a su población en el proceso de constitución nacional y de creación de nuevos puestos de trabajo, no coincide con la transformación de una sociedad que vive procesos socioculturales, económicos, políticos y demográficos distintos, y que demanda además de trabajo y buenos ingresos, la posibilidad de acceder a determinados bienes que se le vienen negando, la oportunidad de experimentar divertimentos, y realizar prácticas corporales, deportivas, lúdicas, de manera distendida, sin tantas exigencias, disfrutable, cómoda y cuidada. Esto implica consideraciones distintas de la emoción, como también la constitución de un campo de aprendizajes y de experiencias a enseñar, comportamientos esperables y deseables a socializar, actitudes a desarrollar, concientizar con las emociones, etc., en otras palabras, una construcción más razonable de la relación entre la razón y la emoción articulada a las problemáticas sociales, culturales y educativas del ahora.
Dicho esto, la consideración de las emociones como categoría interpretativa es fiel reflejo de un cambio de mirada con respecto a la emoción. Por caso, en el campo de la educación, algunos trabajos utilizan a la emoción como categoría interpretativa para poder acceder al corazón de las prácticas de convivencia y de los resultados escolares (Kaplan, 2019). No obstante, algunas críticas han surgido del intento de incluir “lo emocional” en el proceso educativo.
Por todo esto, es necesaria la comprensión de las emociones como condición humana, que ubique a las emociones en la cultura y las encuadre en un marco explicativo general: cómo son expresadas e interpretadas por nuestras sociedades, su dinámica en la cultura, las significaciones en derredor de las mismas, como se relacionan con el poder y la participación en decisiones más amplias y profundas, etc., para la construcción de una mirada crítica, reflexiva y consecuente con lo que experimentan los jóvenes que realizan las diversas prácticas corporales.
Las emociones como condición humana
Las emociones se nos presentan a los sentidos de manera fluctuante, dinámica, impetuosa, acuciante, flexible, cambiante y suelen ser combinables e incentivar a actuar. “Todas estas características han repercutido en una concepción de las emociones como manifestaciones contrarias a la racionalidad de carácter incontrolable o inconsciente” (Rodríguez Salazar, 2008, p. 148). Desde esta posición, “se nos dice que debemos controlar o negar nuestras emociones, porque estas dan origen a la arbitrariedad de lo no racional” (Maturana, 1996, p. 242, 243). Ahora bien, que sean incontrolables o muchas veces se expresen sin mediar conciencia, no se debe únicamente a su naturaleza, sino a escasos procesos de concientización. Para esto es necesario saber cuál es el interés y el propósito detrás de controlar o hacer consciente las emociones, por más que tengan esa veta de novedad e irruptiva (dando la sensación de vincularse con un acontecimiento), las emociones tienen sentido en un espacio social que las cobija y da anclaje a las expectativas de los que las experimentan.
No obstante, cada vez son más los estudios que consideran que estas características vivenciales de las emociones están sujetas a cogniciones y dirigidas a un objeto intencional (Rodríguez Salazar, 2008), lo cual pone en jaque aquellas perspectivas que le dan el mote de barbarie, separándola de la cultura. Además, desde la visión cognitiva, las emociones “ocurren con respecto a cosas importantes (investidas de valor y que han generado compromisos) y que, (...) están sujetas a normas y expuestas a la evaluación y crítica social” (Rodríguez Salazar, 2008, p. 149). En general, estos enfoques se interesan por saber cómo se producen las emociones y por qué interesan a la sociedad.
Por otro lado, intentando salir de perspectivas con una preocupación individual, estudios antropológicos como el de Le Breton (1999), advierten sobre el peligro de “la naturalización de las emociones transportándolas sin precauciones de una cultura a otra a través de un sistema de traducción ciego a las condiciones sociales de existencia que envuelven la afectividad” (pp. 9). Señalando que “debe ponerse en relación con el contexto local de sus puestas en juego concretas” (1999, pp. 10). Esta perspectiva introduce la relación entre el lenguaje y las expresiones emocionales en las prácticas concretas como cuestiones a tener en cuenta para una mejor comprensión del asunto. Por medio del concepto cultura afectiva, inscribe a la emoción en una dimensión simbólica, ya que “una cultura afectiva forma un tejido apretado en que cada emoción se pone en perspectiva dentro de un conjunto indisociable” (pp. 142). Así, el autor busca romper las convicciones de universalidad de las emociones y la naturalización de las mismas.
Considerar las emociones como condición humana implica pensar en procesos de socialización, siguiendo a Le Breton (1999):
La socialización de la que es objeto efectúa una selección entre la inmensidad de lo posible para darle una cultura afectiva específica” (p. 152). “La socialización efectiva no solo enseña al niño cómo reaccionar ante ciertas situaciones (...); también le sugiere lo que debe sentir en ese momento y cómo le es lícito hablar de ello” (p. 161).
Las palabras de la emoción no se adquieren en un diccionario, impregnan las relaciones sociales y repercuten sobre el niño que capta su significación al ver que sus íntimas las expresan. "Una amplia etnopsicología [ . .. ] lo informa de las significaciones que rodean las emociones, de tal modo que al aprender las palabras del vocabulario afectivo, adquiere un conocimiento cultural más grande que engloba a la vez los conceptos y las puestas en juego de la emoción" (Lutz, 1985 en Le Bretón, 1999, p. 158).
Así, las emociones no son solo reacciones innatas o impulsos, sino que conforman la adquisición de comportamientos socialmente esperados que se convierten en conocimientos implícitos y procesos de simbolización de la cultura, por ejemplo, sobre por cómo manipular el medio o una acción para lograr determinados fines, cómo transitar en las expectativas colectivas, modos de enriquecer y ampliar la experiencia, etc. La importancia de las emociones, perforando la dimensión cognitiva, para la vida política y ética (la convivencia democrática) tiene relación con el compromiso social que desarrollamos, la aceptación o rechazo de ideas políticas solidarias y de redistribución, ideas que circulan en la arena pública que pueden ser reprobables desde el punto de vista político, como puede ser un discurso de odio a grupos sociales determinados (Gil, 2016).
Ahora bien, la posibilidad de concientizar con las emociones, no es una posibilidad explorada por el autor, ya que los procesos de socialización pueden estar solapados a procesos de dominación/domesticación.
Esto no quiere decir que las emociones no tengan una base biológica y fisiológica compartida con los animales, sino que abarca más planos al estar mediados por el entendimiento y las relaciones humanas. En este sentido, ambos (razón y emoción) participan y constituyen una dimensión humana, ya que “Las distintas culturas son distintos modos de vivir en el lenguaje y en el emocionar que justifican, definen y constituyen las relaciones humanas” (Maturana, 1996, p. 250).
Pero, ¿Qué son las emociones?
El término emociones suele confundirse con el de pasiones, incluso llegase a mezclar con el de sentimientos o estados de ánimo o afectivos. Así, el conjunto de los términos carga con cierta ambigüedad que más que aclarar lo que significan, terminan por ocultar lo que denotan. Desde un punto de vista conceptual, emociones, pasiones, sentimientos y estados afectivos son cosas distintas. No vamos a desarrollar esta última afirmación, sino que nos limitamos a mencionarla.
Desde el sentido común, en la vida cotidiana, las personas solemos reconocer la presencia de emociones en distintas situaciones, sin la necesidad de diferenciarlas, ni definirlas y conceptualizarlas. No solo reconocemos emociones, sino que también podemos expresarlas. Ahora bien, cuando caminamos por una cuadra oscura, en un barrio de clase trabajadora o popular (que no sea un barrio privado, cerrado), las personas solemos sentir miedo, pero sin un oso o un ladrón en frente nuestro, sino por condiciones socioculturales que influyen en la cosa, como es la problemática de la inseguridad, crisis económica y social, la droga, vandalismo, etc.
Si bien se puede considerar a las emociones como un mecanismo adaptativo cuya función reside en “ayudarnos a solventar problemas básicos de supervivencia y bienestar” (Gil, 2016, p. 208), además de contemplar su faceta cognitiva, constituyen una dimensión de la vida compartida entre los seres humanos.
Desde un enfoque biológico, según Bisquerra (2000) “la emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un suceso interno o externo” (p. 61). Es decir, hay emoción independiente de la acción corporal y/o de un significante. Sin salir de este enfoque, Maturana (1996) precisa: “Las emociones son disposiciones corporales dinámicas que especifican en cada instante el dominio de acciones que nos movemos en ese instante” (pp. 254), vinculando la biología con ciertos procesos sociales por medio del término “disposición”, denotando cierta aptitud adquirida(ble), aunque básica y general (que constantemente se especifican).
Siguiendo a (Guedes Gondim, S y Álvaro Estramiana, J. L., 2010):
A lo largo de la historia de la humanidad han predominado dos corrientes de pensamiento opuestas. Si de un lado hubo una fuerte oposición a las emociones por ser un obstáculo a la acción moral y racional, por otro, fueron concebidas como la esencia de la acción humana (así, por ejemplo, las emociones han sido entendidas como una fuerza que incrementa la motivación para la acción o como un amplificador de los impulsos o drives, (Tomkins, 1962) en (Guedes Gondim, S y Álvaro Estramiana, J. L., 2010, p. 33).
Los autores reconocen dificultad en querer definir a la emoción, siendo más fácil ejemplificarla. Esta dificultad “para encontrar las palabras adecuadas para describir nuestras emociones se explica no sólo por la falta de precisión sobre lo que se siente (ambigüedad de los estados afectivos internos), sino también por las diferencias culturales expresadas en el lenguaje (cómo expresar sentimientos o estados internos)” (p. 33). Estos autores siguen en la preocupación individual, escapando de toda perspectiva social y de la posible modificación a partir de la vivencia corporal. A pesar de esto, Guedes Gondim, S y Álvaro Estramiana, J. L. (2010), coinciden con nuestro primer señalamiento:
Los teóricos culturalistas (por ejemplo, Lutz, 1988; Mesquita, 2003) que se ocupan de la construcción simbólica de las emociones por medio del lenguaje y sus significados en diferentes contextos sociales, han resaltado el hecho de que aunque los teóricos evolucionistas hayan obtenido evidencia de que hay emociones básicas de carácter universal, esenciales para la perpetuación de la especie humana (por ejemplo, Ekman, 1992), éstos no han logrado dar respuestas satisfactorias a las diferencias culturales en la manera de expresar, interpretar y dar significado a las mismas (p. 34).
De aquí que, comprendemos a las emociones no solo como reacción ante un estímulo, tampoco únicamente como un receptor que las procesa y produce señales, sino que también, un modo de expresión y convivencia humana, desligándonos del campo de la psicología (sus patrones emocionales, instrumentos de investigación, etc), que integra procesos de concientización y de socialización/dominación a la acción corporal concreta, en situación de juego, y a las emociones vividas en una práctica cultural, el contenido linguistico que se expresa en esa situación y el dialogo con los actores. Por ello, consideramos a las emociones en las prácticas corporales con valor cultural.
Antecedentes en el campo sobre las emociones
El primer antecedente, es un estudio realizado por Medina Casales en la Ciudad de Murcia, España, en el año 2015 denominado, “Emociones según interacción motriz y su relación con la motivación hacia las áreas del currículo”. Esta investigación estudió las correlaciones entre las emociones experimentadas por distintos tipos de juegos motores, clasificados por el tipo de interacción motriz, y la motivación hacia el estudio del resto de áreas del currículo. Entre lo que destacamos, la intención de incorporar el estudio de la emocionalidad en las clases de educación física y su vinculación con las interacciones motrices realizadas en la práctica. Además, nos importa el señalamiento que dice:
En el campo de la EF, cuando el profesor invita al alumnado a participar en un juego motor, los protagonistas se adentran en un laboratorio excepcional de vivencias motrices y por tanto de intercambios emocionales (Lavega, Flilella, Lagardera, Mateu, & Ochoa, 2013; Parlebas, 2001) en (Medina Cascales, 2015, p. 72).
A pesar de que el estudio indaga sobre otras áreas curriculares, la investigación responde a una indagación específica en el área de conocimiento.
Un segundo antecedente, es la investigación llevada a cabo por Lagardera y Lavega, Grupo de Investigación en Juegos Deportivos (GREJE) del INEFC. Universidad de Lleida, España en el año 2011, titulada “Educación Física, conductas motrices y emociones”, estudió la relación entre los tres tipos de emociones (positivas, negativas y ambiguas) y los cuatros dominios de acción motriz en un medio estable, de la que participaron 266 estudiantes de dicha Universidad.
En contraste con el primer antecedente, este comprende en su marco teórico a las emociones desde un aspecto sociocultural y como parte del proceso social humano conocido como civilización, marcando que cualquier proceso de civilización conlleva un cambio en la configuración del actuar y el emocionar de los miembros de una cultura utilizando como referente teórico a Maturana y Verden-Zöller (2003). Además, resalta que,
participar en un juego deportivo supone vivir un proceso de alfabetización emocional, se sea o no consciente de ello; ya que los protagonistas guiados por la lógica interna del juego, en la inocencia de una vivencia aparentemente no reflexionada y efímera, aprenden a descifrar y participar de los rasgos emocionales de su cultura (p. 36).
Esto refuerza la importancia de nuestro interés por observar las emociones experimentadas por los jóvenes al realizar prácticas corporales y por comprender los sentidos que los jóvenes les dan a sus prácticas corporales, según sea las perspectivas de las emociones que experimentan, para los procesos de aculturación: cuál es la recepción que hacen los jóvenes de la cultura corporal-deportiva-emocional, las interpretaciones dadas a ciertas emociones en este campo y los modos de expresarlas que han perdurado en el tiempo. También para los procesos de concientización y de socialización: porqué ciertas emociones son más deseables que otras, de qué manera se incorporan las emociones y que consecuencias prácticas conlleva este proceso, qué expectativas tienen los diferentes actores y que sienten al experimentarlas.
Además, importa indagar sobre los grados de conciencia de los actores sobre los que sienten al realizar prácticas corporales, para poder entrever algunas valoraciones dadas a ciertas emociones por otras, de qué manera integran lo vivido, lo percibido y lo que sienten con lo acontecido en su práctica corporal. A su vez, poder interpretar el contenido positivo o negativo de las mismas, reflexionando sobre como se relaciona sobre el trabajo en equipo en las practicas corporales, para poder entrever formas de sentir y crear sentido y, si existiese, algún proceso de dominación que pueda ser cambiado o modificado si así se demandase.
Por otro lado, el estudio demuestra una preocupación por el tratamiento pedagógico de estos temas. Los autores utilizan el concepto de pedagogía de las conductas motrices para justificar una educación emocional en la Educación Física. La expresión conducta motriz, según los autores, responde a la totalidad de la persona, desde una doble perspectiva que combina el comportamiento que se observa y el significado interno. Profundizando el enfoque psicológico al que nosotros decidimos desligarnos.
Ambos antecedentes utilizaron el instrumento GES (Games and Emotion Scale), aunque el primero realizó una adaptación del mismo no hay diferencias relevantes. Los grupos de investigación GREJE (especializado en juegos deportivos) y GROP (especializado en educación de emociones) son los responsables del diseño de este instrumento específico. El diseño y la validación de este instrumento proviene del campo de la Psicología del Deporte, con la intención de ser aplicado en el campo de la Educación Física y Deportiva. Utiliza el estudio de propiedades psicométricas, provenientes de la Psicología comportamental, para medir y cuantificar emociones con el interés de justificar correspondencias, haciendo uso de la estadística, entre estructuras lógicas y abstractas (dominios de acción motriz) y constructos teóricos (clasificación de los tipos de emociones), reforzando, aunque solapadamente (en la GES), los argumentos de trabajo muscular y esfuerzo placentero (Negrelli, 2019) correspondientes a los planteos y propósitos de la Psicología del Deporte y Fisiología del ejercicio, ambas “Ciencias del Deporte”.
Asimismo, la aplicación del test, no permite identificar las emociones vividas por los jóvenes al realizar prácticas corporales, sino que a partir de una clasificación previa según el modelo cognitivo-motivacional-relacional propuesto por Lazarus (1991, 2000) y (Bisquerra, 2000) en Lagardera y Lavega (2011), se relaciona la intensidad autopercibida de las emociones, expresadas numéricamente con una escala del 1 al 10, con el momento de responder la encuesta. Además, tal instrumento, al existir una falta de prueba empírica de las emociones experimentadas por los jóvenes, no sirve al investigador para realizar una interpretación sobre el contenido positivo o negativo, según sea la situación en la que es identificada, ni tampoco ponerlo en relación con los sentidos expresados por los jóvenes sobre sus prácticas. Sino que la conclusión que se deriva de todas estas relaciones entre enunciados, es que cuanto más sea la intensidad emocional en el juego, más positivo es para los jugadores, más coincide con lo que esperan los jugadores: divertirse. Desde nuestro supuesto, esto se constituye en un “aparato artificial” que junto con otros intentan justificar el deporte en la educación física.
En este punto se ejemplifica la concepción de las emociones como juicios de valor (enfoques cognitivos) y una comprensión de las emociones como producto determinado y subordinado a una estructura lógica y abstracta. Ya que para que los estudiantes respondan por la intensidad emocional autopercibida, deben asimilar el constructo previamente (los diferentes tipos de emociones, concepto de emoción y conducta motriz, entre otros.), buscando anticipar, predecir, controlar su respuesta.
En efecto, la hipótesis de la que parte el estudio, sobre la clara tendencia entre la manifestaciones positivas y la participación en situaciones sociomotrices de carácter cooperativo, no es contrastada, ni justificada por el estudio, ya que no hay objetivación sobre cuáles serían las manifestaciones positivas en esa práctica corporal, por qué serían positivas, cuál es el significado de cooperación en esa práctica y cómo se relacionan estos elementos empíricamente.
Metodología
La tesis en construcción que encuadra a este trabajo, (Lic. en Educación Física en la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba), se traza en la línea desarrollada por los estudios socio-antropológicos, en esta oportunidad se trata de una muestra de un estudio de caso en el que pretendemos desarrollar procedimientos interpretativos y comprensivos. En este sentido lo que se busca indagar es cuales son los sentidos que los jóvenes les dan a sus prácticas corporales, según sea la perspectiva de las emociones que experimentan, en otras palabras, se pretende comprender el condicionamiento de las emociones experimentadas sobre los sentidos que los jóvenes les dan a sus prácticas corporales.
Ahora bien, a nivel estratégico-metodológico para recolectar información adecuada, optamos por utilizar entrevistas semi estructuradas que no sean de directas porque las respuestas sobre la emoción suelen ser acotadas de esta forma, pero a la vez que las preguntas delimiten un poco la conversación, así no se pierde la orientación de nuestro interés. En primer lugar, se realizaron entrevistas individuales semi estructuradas, con el foco en realizar preguntas que indaguen sobre las emociones que esperan encontrar, las emociones sentidas y experimentadas, la perspectiva de los actores: en relación con las emociones vividas/sentidas y las emociones esperadas; en relación con las expresiones en el juego vinculándolas con las percepciones de las emociones vividas/sentidas en él y las emociones esperadas.
En segundo lugar, se realizaron observaciones participantes en la institución educativa, asumiendo la importancia que radica la presencia prolongada como investigador en el campo, fabricamos un instrumento de registro, en el que se encolumnan contenidos lingüísticos y expresivos del movimiento, situaciones de juego en las que se expresó la emoción y el diálogo con los actores junto con la expresión corporal de los mismos en la entrevista.
Diálogo sobre las emociones experimentadas al realizar la práctica corporal
A continuación, expondremos una entrevista realizada a un joven, finalizada la práctica de fútbol. El diálogo se dio al costado de la cancha después de que se había retirado el resto de los compañeros, aquí presentamos una de las entrevistas.
Entrevistador (E): La primera pregunta es ¿qué emociones esperas encontrar en esta práctica?
Joven (J): Espero no encontrarme el enojo. Espero divertirme.
E: Bien. ¿Qué emociones sentís cuando realizas esta práctica?
J: Diversión y enojo
E: Y ¿De qué manera esas emociones que experimentas coinciden con las que esperas encontrar?
J: Coinciden cuando me divierto con mis compañeros, pero ya cuando empiezan a tirar patadas ahí me enojo. Me divierto jugando, pero si juego mal me enojo. El enojo lo veo en el juego de mancha, y veo diversión en el fútbol cuando mareo a alguien.
E: Cuando tu oponente le pegó al arco y metió gol, expresaste “hacete culiar” en el juego, ¿qué sentiste, sentiste bien, sentiste mal?
J: Me sentí bien, porque me hizo burla el que metió gol, porque me empezó a molestar qué el había metido gol y yo no. Me enoja mucho cuando me hacen eso. Me siento mal en esa situación, pero cuando lo insulto ahí me siento mejor. Porque se lo digo en la cara, así saco las ganas de insultarlo.
E: Bueno, ¿esas emociones experimentadas cuando tu oponente le pegó al arco y metió gol, expresaste “hacete culiar” en el juego, y expresaste “hacete culiar”, coinciden con las que esperas encontrar?
J: Sí, porque es aburrido cuando es pura diversión. Tengo que estar enojado, que tiren una patada porque si no sería un juego para niños. A mi me gusta que me tiren patadas, no tengo drama.
E: ¿Porque pensas que es para niños si no tiene esas emociones? J: Porque es un juego limpio. El fútbol es para enojarse, divertirse y para que te tiren patadas. E: ¿Qué sería juego limpio?
J: Limpio, que nadie pegue patadas, nadie se burle.
E: ¿Pero vos me decís que sí pasa eso en el partido, eso sería limpio?
J: Para mí si es normal, es limpio. Porque hay de todo. En realidad no es limpio, pero para mí sí porque es más divertido.
E: ¿Pero eso lo hace limpio?
J: (duda, silencio, está nervioso) no sé, jeje. No es limpio, pero para mí sí. Porque es mejor, te tiran patadas.
E: ¿Qué opinas de la manera en juegan tus compañeros/oponentes?
J: Algunos juegan bien, los otros no saben jugar porque no juegan mucho al deporte. Hay algunos que juegan bien, juegan a los pases, tienen buen tiro.
Resultados y discusión
Los hombres nunca lloran
Advertimos que se trata de una entrevista a partir de la cual se pueden realizar una cantidad importante de análisis. Así, se pueden identificar algunas influencias de esquemas interpretativos socioculturales dadas a ciertas emociones como el enojo en el diálogo con el joven, y una mención reiterada de la diversión.
Entonces, por un lado, se percibe que el joven le da mucha importancia a la posibilidad de divertirse en el partido, “para no aburrirme”, pero expresa que siente emociones de “diversión y enojo” en el juego, en contradicción con sus expectativas: “no querer encontrarse enojo” en su práctica. A su vez, establece una coincidencia entre las emociones que experimenta (diversión y enojo) con las que él espera encontrar en su práctica (diversión). Coinciden: “cuando me divierto con mis compañeros, pero ya cuando empiezan a tirar patadas ahí me enojo”, es decir, ahí no coincidirían. Y agrega “me divierto jugando, pero si juego mal me enojo. El enojo lo veo en el juego de la mancha, y veo diversión en el fútbol cuando mareo a alguien”. Hasta aquí podemos identificar tres elementos diferentes relacionados con el enojo: 1) agresiones físicas; 2) Desempeño en el juego; 3) un prejuicio sobre el juego de la Mancha (2° instrumento de recolección de información: contraste de emociones en diferentes juegos). Cabe resaltar en este punto, que el joven hace una diferenciación simple, un tanto esquemática, asociando la diversión al fútbol y el enojo a la mancha, que en este orden de cosas no se alcanza a dilucidar la razón, y llama la atención al investigador porque dice una cosa en sentido contrario del que venía expresando, pero más adelante encontraremos un elemento que pueda ayudarnos a comprender esta división.
Por otro lado, cuando le preguntamos qué sentía cuando dijo “hacete culi…, si sintió bien o sintió mal, contestó: “me sentí bien porque me hizo burla el que metió gol, porque me empezó a molestar qué el había metido gol y yo no. Me enoja mucho cuando hacen eso”. En este caso, vemos otro elemento de enojo, la burla del compañero que significaría para el joven una expresión, no deseable, de superioridad por la conquista del éxito (gol). Aquí vemos como el contenido expresivo del movimiento emite señales que la vinculan con la emoción (gesto, señal de burla), teniendo valor cultural para la sociedad. Pero no sabemos qué siente cuando expresó “hacete culi…”, sino que habla de lo que siente después de descargarse/reaccionar con él. Después dice: “Me siento mal en esa situación, pero cuando lo insulto ahí me siento mejor. Porque se lo digo en la cara, así saco las ganas de insultarlo”, aquí se puede entrever una idea de emoción que es: un impulso/energía/respuesta organizada que sale de un interior a un exterior sin (mediar razón) interrupción, cambio de dirección y/o mediación.
Ahora bien, dijimos que nos íbamos a enfocar en mostrar un objeto cultural que media la emoción de enojo con la conciencia de la práctica y lo que sienten los jugadores. Por ello, le preguntamos si la expresión (hacete culi..) anteriormente mencionada con las emociones experimentadas en esa situación (cuando el compañero se burla de él), coinciden con las emociones que espera encontrar: “Sí, porque es aburrido cuando es pura diversión. Tengo que estar enojado, que tiren una patada porque sino sería un juego para niños. A mi me gusta que me tiren patadas, no tengo drama”. En este caso, estimamos que cuando se refiere a pura diversión haba del “Juego de la Mancha”, lo contrario sería entonces el fútbol, que no es puro, habría una mezcla de emociones.
Así, interpretamos que refiere con aburrido a situaciones de juego en el que se expresan/experimentan emociones diversas/distintas al enojo, y/o se produce un espacio de búsqueda para encontrarse con ellas. Por el contrario divertido, significaría todo lo que produzca enojo, porque ese “tengo” es un imperativo, un deber ser, que no es parte de la vida psíquica-anímica-emocional del joven, sino que -si prestamos atención él arrancó contestando que se enoja cuando “empiezan a tirar patadas” o mismo le molesta cuando lo burlan, y ahora dice que “no tiene drama” en que le tiren patadas- es deseable que pase, para cumplir con el imperativo “tengo que estar enojado” y de “hay que bancarse las patadas para que sea un juego de hombres”, en contraposición a la idea moral anglosajona que acompaña el deporte de fair play que explicaría al fútbol como un “juego de caballeros”,
Esto estaría vinculado con la idea histórica de que:
El sujeto fue durante décadas siempre un ciudadano varón. A diferencia de las mujeres, en los varones el cuerpo fue asociado con la cultura. Durante décadas, la relación entre los distintos campos de imaginarios femeninos y masculinos derivó en la creación de "mundos posibles" diferenciados según el género. Tales mundos, altamente estabilizados y fuertemente cristalizados, impidieron en la mayoría de los varones asociarlos con actividades domésticas o tareas vinculadas a la expresión emocional (Scharagrodsky, 2009, pp. 10).
Hasta aquí, podemos observar una tensión en la constitución del estatuto emocional en la experiencia deportiva: el condicionamiento de la tradición cultural en conservar cierto control sobre la expresión de las emociones de la población y el papel que deben cumplir las emociones en las prácticas deportivas / la posibilidad de las culturas corporales de dar acceso a emociones diversas en la experiencia social-deportiva que puedan ser sentidas y disfrutables en el encuentro con otros.
Además, es interesante resaltar lo que plantea el joven en relación a la idea de Fair Play (otra vez se contradice): “Es un juego limpio: el fútbol es para enojarse, divertirse y para te tiren patadas”. O sea, pasa de todo, en ese pasa de todo, interpretamos que estaría justificando el “hay que bancársela”, ya que también no hay una evidencia empírica que valide la idea moral de fair play, contrariamente a lo que objeta, no hay fair play. Entonces le preguntamos ¿Qué sería juego limpio?, “que nadie te pegue patadas, nadie se burle”, pero eso no pasa en la realidad, “En realidad no es limpio pero para mí sí, no se jejeje”. Notamos que lo significado no esta anclado a la realidad de juego sino que forma parte de un mandato cultural que dice que los hombres no deben expresar sus emociones (los hombres nunca lloran), sino enojo ¿y entonces, la pura alegría sería femenina?
Por último, lo que estimamos es que el grado de conciencia y comprensión del asunto queda reducido por el bloqueo de lo que siente. Las expresiones: “Me siento mal en esa situación” pero “es aburrido cuando es pura diversión”, “Tengo que estar enojado, que tiren una patada” porque “sino sería un juego para niños”, “hay que bancarse las patadas” “el futbol es para enojarse, divertirse y que te peguen patadas” “no tengo drama”, son ordenes que ejercer influencia sobre la percepción sobre lo que siente en el juego, empezó diciendo que: “ya cuando empiezan a tirar patadas ahí me enojo” Me enoja mucho cuando hacen eso“ y termino contradiciéndose: “A mi me gusta que me tiren patadas, no tengo drama”. Sería un estado en el que las emociones ofrecidas por la experiencia no son pasadas por el cuerpo. Estas, son bloqueadas por otras que han sido incorporadas.
El supuesto sería: existe drama/malestar cuando le tiran patadas y le enoja, pero el mandato cultural de que los hombres no deben expresar sus emociones interfiere en su conciencia bloqueando las emociones de la experiencia, así es posible cambiar lo que dice sobre lo que siente en el juego. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿Cuáles son las condicionamientos sociales que impiden/limitan/niegan el acceso a la diversidad de emociones que ofrecería la experiencia deportiva?
La necesidad de un estudio de las emociones vividas desde una perspectiva cultural en el campo de las prácticas corporales
Es entendible (no justificable), en aquél entonces, el lugar que ocupaban las emociones en el interés político por formar/socializar al ciudadano varón, que participe en la vida pública y represente al país, en el contexto de creación de un estado-nación, del sentimiento de nacionalidad y de los símbolos patrios, para la construcción de “la patria”. Ya que si lo que se buscaba era fortalecer y vigorizar el “cuerpo social” a través de la figura del varón, para la creación de un sentimiento de nacionalidad argentina, una estrategia asertiva, aunque discutible, es la de no dar lugar para vacilaciones, ambigüedades e incertidumbres en lo que puede llegar a sentir una población, ya que puede pasar la falta de interés o convencimiento de la población, como provocar malestar escalando en mayores conflictos. Sí el interés era gobernar un pueblo, disciplinarlo ha sido y sigue siendo una técnica política muy eficiente.
En función de lo dicho sobre la línea histórica entre política-economía-emoción que atraviesan las prácticas deportivas, Sarlo (2003) refiriéndose a Eva Perón, habla en un momento del texto sobre la excepcionalidad de la irrupción de la figura de Eva Perón (asociada a las masas populares) en la escena política y el argumento que explica el desplazamiento de otras figuras, referentes políticos, es la aparición de un sentimiento hegemónico que “organizó, dominó, alimentó, y destruyó todos los demás sentimientos” (p. 24).
No obstante, lo que nos interesa mostrar no es este hecho político en sí, sino la interpretación que hace de la pasión como sentimiento hegemónico y cuál es la operación artificial por la que se vuelve hegemónico (creemos que esto último no constituye un interés principal de la autora). Ella dice: “Lo que se llama, independientemente de su objeto, una pasión” (p. 24). La pasión, entendemos, y con ello podemos hacer extensivo el sentido a la pasión en las prácticas deportivas, tiene un efecto que no está relacionado con el efecto de un objeto empírico (a eso refiere con “independientemente”) sino que “la sirve y le permite dominar por completo a quien la experimenta” (p. 25), en otras palabras, quien cree en la pasión experimenta pasión “dominándolo". He aquí una paradoja, ¿la pasión es una creencia o una experiencia?, podríamos agregarle una experiencia de dominación. Y agrega: “organizando su relación con el mundo, y ofreciendo un modo de conocimiento” (p. 25). O sea, según la autora, la pasión tiene efecto ideológico y es un modo de conocer la realidad. ¿Qué tipo de conocimiento de la realidad aportaría la pasión? ¿Podríamos suponer con la autora, que las emociones serían un tipo de conocimiento de la realidad?
Del mismo modo, la autora continua su interpretación: “La pasión da la fuerza necesaria para seguir experimentando pasión: esa tautología del impulso y el afecto” (p. 25) ¿Sería una cuestión espiritual entonces? ¿Pero en que reside el atractivo de la pasión? “La pasión es dichosa hoguera. En la pasión esta la excepcionalidad”. Por un lado, la hoguera es un símbolo religioso utilizado en rituales para celebrar diferentes cuestiones asociadas a la vida religiosa, en las que se depuran penas y se mantienen encendida el alma del pueblo, a la manera de combustión. Es decir, una sustancia inmaterial. Por el otro, la pasión sería dichosa hoguera porque da la sensación de alimentar el alma del pueblo, y no dejar que se consuma. Entonces la pasión, en este caso, una emoción inmaterial, es decir, no tiene cuerpo, que no se pasa por la experiencia. Dice Sarlo (2003): “La pasión es tautológica porque se alimenta de su propio impulso” (p. 25, 26). Es decir, no aporta novedad, una nueva información, (no está orientada a la diversión y el disfrute), “no es gasto, simplemente, como la prodigalidad” (p. 25), o sea inútil, sin otro sentido que consumir el patrimonio, esto quepa a las emociones de la diversión y el disfrute. Sino que la pasión “es gasto y acumulación” (p. 26). Y en este punto creemos que el capitalismo ejerce dominación a través de las prácticas corporales, entre ellas la práctica deportiva, por medio de un doble mecanismo: 1) a través del impulso dado a ciertas emociones “enojo” e impedir la posibilidad de experimentar otras emociones (acumulación), que serían solo gasto, porque al dispersarse sería más difícil la acumulación; 2) al estar incorporado, este impulso parece que es recibido desde “afuera” al ser parte del orden social hacia “dentro”, pero en realidad son los que creen/experimentan este impulso, los que no dejan que se consuma (acabe), o sea al no dejar que se consuma, se vuelven consumidores. Pero aquella acumulación de la que hablamos, es irracional, ya que se alimenta de su propio impulso en un circuito cerrado, y no tiene en cuenta lo que pasa afuera de él.
Esto tuvo su correlato en la consideración de las emociones en la Educación Física, ya que fueron consideradas únicamente desde una óptica biológica e higiénica. Estas eran comprendidas en los procesos energéticos del organismo, participaban en la sofocación ocasionada por los ejercicios físicos como factor de dinamismo, en la capacidad de soportar esfuerzo del ejercicio físico, función respiratoria, circulatoria, nerviosa. Además, determinadas emociones eran activadas por participar en prácticas deportivas, vinculadas a elementos motivacionales como parte de las conductas motoras.
Existe un antecedente histórico del tratamiento de las emociones con vinculación práctica articulada a la acción corporal. El Coronel Francisco Amorós, en su “Nuevo Manual Completo de Educación Física, Gimnástica y Moral”, en el capítulo 4, destaca la importancia de cultivar y desarrollar la disposición para el canto para perfeccionar el buen carácter y sentimientos de sus alumnos, entre otras cosas. Más allá de toda crítica y comentarios que se le puede hacer, también se debe contemplar la época en que es escrito este texto y el nivel del conocimiento alcanzado y desarrollado hasta esa fecha. De igual forma, es interesante resaltar, desde nuestro punto de vista, la vinculación que hace Amorós entre la música (y la facultad del hombre de producir sonidos) y la excitación emocional que experimenta el hombre, descubriendo una relación de sensibilidad en lo corporal y el movimiento, como parte de su método gimnástico. Esta excede el estado de los conocimientos anatómicos y fisiológicos desarrollados en aquel tiempo y sus posibilidades en los tiempos en que vivimos no fueron exploradas.
Desde una perspectiva histórica, Aisenstein (2011) señala alguna de las consecuencias de la introducción de prácticas sociales y un conjunto de conocimientos sobre lo corporal, bajo la óptica biológica e higiénica, para la asignatura educación física:
Aunque no toda la población (o cualquier persona) disfruta, tienen acceso o es sometida a cada una de ellas en ese momento. (...)
La escolarización de las actividades físicas formativas, lúdicas e higiénicas bajo la denominación educación física, con la cual se pretende alcanzar a toda la población infantil, bajo el impulso educador estatal, no tiene la finalidad de distribuir oportunidades de divertimento o de acceso a esos bienes culturales (p. 75).
Los significados culturales apropiados por la educación física para ser transmitidos, son limitados, dado el alcance expresado, y están aislados de la realidad ya que no se relacionan con la experimentación o búsqueda de emociones que ofrece la experiencia educativa de la Educación Física, llamadas “positivas”. Es decir, no están vinculados a propósitos educativos de desarrollar emociones positivas que se vinculen con la expectativa de divertirse y disfrutar en la práctica corporal con otros, sino coercitivos. En esta perspectiva las emociones son un objeto político y/o social a moldear, y por lo tanto un aspecto no-educativo, a esto coadyuva la tradición educativa que ve en el saber conceptual lo valioso a transmitir por la escuela. Sin embargo, lo conceptual no necesariamente tiene que estar ligada a la razón, si concebimos que las emociones están mediadas por el lenguaje.
A esto se refiere Soares (2011), haciendo alusión a las corrientes gimnásticas:
Como expresión de la cultura, estas corrientes se construyen a partir de las relaciones cotidianas, de las diversiones y las fiestas populares, de los espectáculos corporales de la calle, del circo, de las luchas, de los ejercicios militares, así también como de los pasatiempos de la aristocracia. Sin embargo, este universo será abandonado y negado por su sistematización, que va a agregar principios de orden y disciplina (...) Las prácticas corporales, sistematizadas en el cuadro de una mentalidad pragmática, basada en la ciencia y en la técnica como formas específicas y jerarquizadas de saber; trae, en sus preceptos, la idea de la supuesta adquisición y preservación de la salud, comprendida como conquista y como responsabilidad individual (p. 229). (...) el conjunto de prácticas corporales siempre se observa como positividad, sin contradicciones, sin polisemia (p. 239).
Esa cultura corporal que ofrecía oportunidades de divertimentos a los jóvenes, distintas a las de ahora, fue “negadas” y no incorporadas por la Educación Física dice la autora (nosotros agregaremos que se niega en la experiencia deportiva la experiencia emocional diversa y masculina) bajo la órbita del ideal de salud, reducido a salud física, individual y meritocrática. Es decir, las emociones bajo el paradigma de la salud física de la población son consideradas únicamente desde una óptica higiénica y biológica, ya que bajo esta óptica se entiende que la emoción es una respuesta organizada del organismo que reacciona ante un estímulo, y controlando/previniendo esa respuesta (aquï suponemos enfermedad no solo lo que aqueja al organismo; sino extensivo a lo social, toda respuesta que se salga del orden social) que sale del interior, se puede controlar el exterior (cohesión social).
Así, las emociones son desvinculadas del campo teórico, pero decretadas como válidas para no volver a ser revisadas, cuestionadas, etc. Ya que es asumido que por medio de la práctica deportiva se cumplirá con la necesidad (de los niños y niñas) de satisfacer el deseo de emocionarse, de búsqueda de emociones y con el valor moral que tiene el trabajo en equipo en nuestra sociedad (Aisenstein, 2011).
El primer sentido dado a las emociones por la Educación Física es parte de lo que Aisenstein (2006) llamó la retórica legitimadora de la asignatura en el currículum en la década del 40’, considerada como elemento espiritualizador de la enseñanza, vinculado con un objetivo superior a alcanzar por la disciplina (orden social), que trasciende a la materialidad de las prácticas corporales y sus contribuciones orgánico-fisiológicas. Coincide con lo que venimos diciendo con Sarlo (2003). En cambio, el segundo de los sentidos corresponde a las justificaciones teóricas que dan respuesta a la aceptación plena del deporte como práctica pedagógica (Aisenstein, 2011), considerado como elemento dinamizador y soporte (motivador) de prácticas educativas vinculadas al juego y al deporte. O sea, la emoción, sería un elemento que conecta a un jugador/espectador de una manera más distanciada con la experiencia deportiva. Ya que, en el caso de jugador, se imagina lo que puede sentir un jugador profesional (cultor), no esta directamente relacionado con lo que encuentra en la experiencia deportiva. En el caso de espectador, al no ser él el que encuentra en la experiencia deportiva la emoción, se vuelve un consumidor de los que la realizan.
Ahora bien, Aisenstein (2011) considera que estas justificaciones teóricas tienen afinidad con las expectativas pedagógicas de nuevos sectores sociales. Según Vigarello (2005) en Aisenstein (2011), “son aquellos que desean para sus hijos una educación formadora de individuos emprendedores y reconocen esos beneficios en los sports, tal como son los empleados en las escuelas inglesas” (p. 79). El deseo de estos sectores atraviesa la constitución del estatuto emocional en la experiencia deportiva, teniendo un peso dominante en la práctica efectiva.
En efecto, la necesidad de investigar, desde una perspectiva cultural, las emociones en las prácticas corporales (sabiendo que están mediatizadas por la cultura y que la educación tiene como tarea fundamental su transmisión) vinculadas a las problemáticas sociales y culturales, y a las necesidades educativas generales, es fundamental, para pensar de qué manera las incluimos en nuestras clases de educación física. De tal manera teniendo en cuenta la importancia que tiene para los niños, niñas y jóvenes poder disfrutar (experimentar emociones positivas); divertirse (búsqueda de emociones, recrear emociones); compartir (emociones comunes); sentirse/estar bien (Reflexionar sobre las emociones vividas) en las prácticas corporales que les ofrecemos.
Conclusiones
El interés por justificar un estudio de las emociones, desde una perspectiva cultural, en el campo de las prácticas corporales, no viene motivado por dilucidar, constatar, determinar la verdad de lo que sienten los y las participantes al realizar prácticas corporales, como se transforma o cambia sus emociones realizando prácticas corporales, la razón o causa de aparición de determinada emoción, sino que queremos justificar un estudio del papel que cumplen las emociones en las prácticas corporales, precisamente queremos averiguar cuáles son los sentidos que los jóvenes les dan a sus prácticas corporales, según sea la perspectiva de las emociones que experimentan.
A partir de los antecedentes en el campo presentados, el supuesto que manejábamos era que: las prácticas corporales que implican trabajo en equipo contribuyen en el desarrollo de una emocionalidad positiva en quienes la realizan. Esto se constituye en un campo de experiencia y aprendizaje a tratar pedagógicamente por la Educación Física.
En base a las reflexiones presentadas, es preciso indagar sobre ¿cuáles son las posibilidades de divertimento que ofrecen las distintas culturas corporales? ¿Cuáles son los condicionamientos sociales que limitan/impiden/niegan el acceso a la diversidad de emociones que ofrecería la experiencia deportiva? ¿Cuáles son los condicionamientos sociales sobre la expresión y el papel que deben cumplir las emociones en las prácticas deportivas?
Como vimos, la experiencia emocional esta solapada en las practicas deportivas a mandatos culturales, pero la constituye. El problema estaría en el papel que esa experiencia emocional debe cumplir en la experiencia deportiva y de qué manera se expresan esas emociones de la experiencia emocional en la experiencia deportiva. ¿Las practicas deportivas ofrecen diferentes emociones? ¿Es un problema de prácticas o un problema de configuraciones?
A la vista, contrastamos en la entrevista que hay diferentes dimensiones del enojo, que está atravesado por tensiones culturales, sociales, políticas y económicas, y que son constitución y disposición corporal. De modo que, conclusiones simples, ligeras y abstractas no aportan una comprensión de como las emociones vividas pueden condicionar los sentidos que los jóvenes les dan a sus prácticas corporales.
Además, identificamos que él “tengo que estar enojado” del joven, bloquea la posibilidad de sentir la diversidad de emociones que le ofrecería la experiencia deportiva. Aquí la duda sería, ¿Qué posibilidades de cambiar este estado le brindaría un proceso de concientización vinculado a la capacidad de sentir las emociones que le ofrece la experiencia deportiva? ¿La dificultad está en la capacidad de sentir ó en la falta de un saber sobre esa capacidad de sentir ó qué ese sentir en la experiencia deportiva esta desprovisto de sentido? ¿Cuáles serían los sentidos de sentir la diversidad de emociones en la experiencia deportiva?
Con todo, comprendemos, a modo de supuesto último, que el papel que cumplirían las emociones en las clases de educación física para nosotros es de socializar a los jóvenes, regulando y controlando su actividad para lograr que se adapten o se ajusten a los patrones estipulados por la estructura social, con el objetivo de normalizarlos e incorporar las prácticas corporales, sin cuestionamientos previos, de acuerdo con los intereses de los sectores dominantes. Aunque, este supuesto, es amplio, ambicioso y general, demandaría de varias investigaciones demarcar una problemática que con las respectivas consideraciones teóricas y prácticas podría convertirse en objeto de estudio sistemático de la educación física.
Referencias
Abramowski, A. (2017). Legislar los afectos. Apuntes sobre un proyecto de Ley de Educación Emocional. En A. Abramowski y S. Canevaro. (Comp.), Pensar los afectos. Aproximaciones desde las Ciencias Sociales y las Humanidades (pp. 251-270). Los Polvorines: Ediciones UNGS.
Aisenstein, A. (2006). La educación física escolar en Argentina. Conformación y permanencia de una matriz disciplinar [Tesis Doctoral en Educación]. Universidad de San Andrés. Disponible en: https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/11165/1/%5bP%5d%5bW%5d%20D.Edu.%20Aisenstein%2c%20%c3%81ngela..pdf
Aisenstein, A. (2011). La educación física en el currículo moderno o la historia de la conformación de una matriz disciplinar. Argentina 1880- 1960. En R. Rozengardt (coord.), Apuntes de Historia para profesores de Educación Física. Buenos Aires: Miño y Davila.
Amoros, F. (2010). Nuevo Manual completo de Educación Física, Gimnástica y Moral. Córdoba: Corporalogía.
Aristóteles (1999). Retórica. Madrid: Gredos.
Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis.
Bjerg, M. (2019). Una genealogía de la historia de las emociones. Quinto Sol, 23(1), 1-20. Disponible en: https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/article/view/2372/3783
Darwin, C. R. (1909). La expresión de las emociones en el hombre y en los animales (Tomo I). Traducción de Lusebio Heras. Valencia: F. Sempere y Cia., Editores.
Di Napoli, P. y Szapu, E. (2016). Reflexiones sobre el cuerpo desde la teoría de los procesos civilizadores de Norbert Elias. En C. Kaplan y M. Sarat (Comp.), Educación y procesos de civilización: miradas desde la obra de Norbert Elias. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.
Elias, N. (1987). El Proceso de la Civilización. Investigaciones Sociogenéticas y Psicogenéticas. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
Elias, N. y Dunning, E. (1992). Deporte y Ocio en el Proceso de Civilización. México: Fondo de Cultura Económica.
Guedes Gondim, S. y Álvaro Estramiana, J. L. (2010). Naturaleza y cultura en el estudio de las emociones. Revista Española De Sociología, 13, 31-47. Recuperado de https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/65164
Gil, M. (2016). La complejidad de la experiencia emocional humana: emoción animal, biología y cultura en la teoría de las emociones de Martha Nussbaum. Dilemata, 21, 207-225.
Kaplan, C. (2019). Emociones y educación: una relación necesaria en debate. La Plata : Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET). (Papeles de coyuntura; 2). Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.1126/pm.1126.pdf
Lagardera, F. y Lavega, P. (2011). Educación Física, conductas motrices y emociones. Revista Ethologie & Praxéologie, 16, 23-43. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/261983769
Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. New York: Oxford University Press.
Lazarus, R. S. (2000). How emotions influence performance in competitive sports. The Sport Psychologist, 14(3), 229-252.
Le Breton, D. (1999). Las pasiones ordinarias. Antropología de las emociones. Buenos Aires: Nueva Vision.
Maturana, H. (1996). El sentido de lo humano (8va. ed.). Chile: Dolmen.
Maturana, H. y Verden-Zöller, G. (2003). Amor y juego. Fundamentos olvidados de lo humano. Desde el Patriarcado a la Democracia. Santiago: Comunicaciones Noreste.
Medina Cascales, J. A. (2015). Emociones según interacción motriz y su relación con la motivación hacia las áreas del currículo. Revista Digital de Educación Física, 7(37). Disponible en: https://emasf.webcindario.com
Negrelli, J. (2019). El estudio social de lo deportivo en la Educación Corporal : un objeto aún inexplorado. En Actas. Ensenada: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Educación Física. Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.12882/ev.12882.pdf
Nóbile, M. (2014). Emociones y vínculos en la experiencia escolar : el caso de las escuelas de reingreso de la Ciudad de Buenos Aires [Tesis de doctorado]. FLACSO. Sede Académica Argentina. Disponible en: http://hdl.handle.net/10469/6118
Nobile, M. (2017). Sobre la ‘Educación Emocional’: subjetividad y psicologización en la modernidad tardía. Digithum, 20, 22-33.
Orbuch, I. (2018). Fiesta de la Educación Física de 1949. Tensiones en medio del festejo. Revista Sudamérica, 8, 21-38.
Rezende, C. y Coelho, M. (2010). Antropología das Emoções. Rio de Janeiro: Editora FGV.
Rodriguez Salazar, T. (2008). El valor de las emociones para el análisis cultural. Revista de Sociología, 87(87), 145–159.
Sarlo, B. (2003). La pasión y la excepción. Eva, Borges y el asesinato de Aramburu. Buenos Aires: Siglo XXI.
Scharagrodsky, P. (2007). El cuerpo en la escuela. Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. (Explora, las ciencias en el mundo contemporáneo). Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.869/pm.869.pdf
Soares, C. (2006). Prácticas corporales: Historias de lo diverso y homogéneo. En A. Aisenstein, Cuerpo y Cultura: prácticas corporales y diversidad. Buenos Aires: Centro Cultural Ricardo Rojas (Libros del Rojas).
Soares, C. (2011). Las corrientes gimnásticas europeas y su contenido: una historia de rupturas y permanencias. En R. Rozengardt (coord.), Apuntes de historia para profesores de Educación Física (2da. ed.). Buenos Aires: Miño y Davila.
Recepción: 30 Noviembre 2023
Aprobación: 30 Marzo 2024
Publicación: 01 Abril 2024
